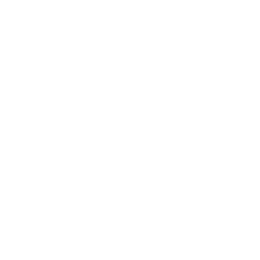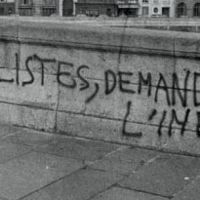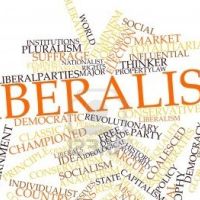Desempleo y pobreza
EDITORIAL DE LA NACIÓN - Ningún flagelo social de la Argentina será resuelto sin reformas estructurales que transformen planes sociales en empleo e incentiven la inversión.
La tasa de desempleo a nivel nacional alcanzó al 11,7% para el último trimestre de 2020. Es superior a la del 9,7 % registrada un año antes, antes de la pandemia, aunque inferior al 13,1% del tercer trimestre de 2020. Hay que remontarse al año 2006 para encontrar registros tan elevados, que venían arrastrando la profunda crisis de 2001/2002. Debe tenerse en cuenta, además, que actualmente hay un subempleo anormalmente alto debido a la prohibición de despedir y a los subsidios a las empresas para que retengan personal. La elevada desocupación no puede adjudicarse a la pandemia, aunque esta le haya agregado un par de puntos.
El aumento del desempleo corre paralelo al de la pobreza. Crear empleo es el primer factor por considerar en el combate a la pobreza. Entender esto es clave para definir una política de gobierno.
El análisis de las fuentes de creación de empleo ha merecido la atención de buena parte de los centros de investigación económica. Una de las conclusiones es que no son las empresas existentes las que motorizan el aumento de nuevos empleos. Más bien éstas tienden a reducir sus plantas de personal, aun si sus ventas crecen. El fenómeno tecnológico de la robotización y la búsqueda de mayor eficiencia operan en beneficio de la productividad y en desmedro de la ocupación, particularmente de aquellas personas que no adquieren los conocimientos necesarios. En el área de los servicios, el teletrabajo está teniendo, además, un fuerte impacto en la simplificación de las organizaciones. La creación de nuevos puestos se produce, en realidad, por la incorporación de nuevas empresas, particularmente las medianas y pequeñas y, con mayor incidencia, de las orientadas a los servicios.
Cuando se habla de nuevas empresas, se trata puntualmente de inversiones y del aumento de capital productivo. Interesa entonces identificar qué factores son los que impulsan la inversión productiva y cuáles la desalientan. El que engloba a todos es la seguridad jurídica, entendida como la vigencia de la ley garantizada por una Justicia independiente, eficiente y honesta. Entra también en este concepto la calidad institucional, que comprende la división de poderes, la estabilidad política y el respeto a la Constitución. Para un inversor es fundamental el respeto al derecho de propiedad. Debe agregarse como condición positiva la estabilidad de las reglas y su mayor simplificación posible, o sea la desregulación. Todo esto hace al menor riesgo empresario sin ocasionar ningún costo, salvo el ideológico que algunos consideran. Al respecto, cabe traer a colación la extemporánea afirmación del exministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Axel Kicilloff, cuando describió a la seguridad jurídica como una “palabra horrible”. No pudo haber dicho nada más eficaz para desalentar la inversión privada en el país. ¿Cuántos miles de desocupados le deberán su desgracia?
Siendo la pobreza una consecuencia y no una causa, las medidas que buscan bajarla suelen diseñarse erróneamente
El nivel de la carga impositiva es otro factor determinante de la atracción o el rechazo de inversiones. Obviamente, el gasto público está detrás de la magnitud de los impuestos y en nuestro país se destaca en el mal sentido. El gasto agregado del Estado alcanza al 45% del PBI, sin incluir los costos de la pandemia, entre los más altos del planeta y con una calidad muy deficiente de las prestaciones estatales. Según el Banco Mundial, la presión impositiva sobre las empresas en la Argentina es la más elevada, con la sola excepción de las Islas Comores. Un gasto público desbordado impacta sobre la población, ya sea por impuestos impagables o por emisión monetaria e inflación o por endeudamiento y default. En este último caso, aumenta también el riesgo país, y por lo tanto la tasa de interés y el costo de capital se elevan hasta espantar cualquier proyecto. Ante la pérdida de reservas aparece el control de cambios o “cepo” como solución de emergencia. Si la válvula de escape es la inflación, la reacción populista es el consabido control de precios. Cualquiera de estos caminos, además de conducir a un estrepitoso fracaso, ahuyenta inversores. Se da la paradoja de que cuando desde la política se aumenta innecesariamente el empleo público, la situación se compensa más que con creces con la anulación de inversiones y la pérdida de empleos privados que inyectarían mayor productividad.
Otro notorio desaliento a la inversión es la rémora de una legislación laboral que constituye una hipoteca y un pasivo eventual por cada trabajador o empleado que una empresa desee incorporar. El monopolio sindical y la centralización de las negociaciones en manos de su dirigencia fija costos por demás altos, así como desalentadoras imposiciones laborales. La duplicación de la indemnización por despido, tanto como su prohibición, han impactado muy negativamente en la creación de nuevos empleos. Ocurre lo mismo que con la regulación de los alquileres y la prohibición de desalojos. Se favorece a los que ya están, pero se perjudica enormemente a los que aspiran a alquilar. No solo se reduce la demanda de trabajo, sino que también se favorece el aumento de la informalidad. No es casual que, a la par de un alto desempleo, la informalidad en nuestro país se aproxime al 50%.
Siendo la pobreza una consecuencia y no una causa, las medidas que apuntan a reducirla suelen diseñarse erróneamente. Lo mismo ocurre con las que pretenden reducir la desigualdad. Un fenómeno que se repite cuando lo que se busca es redistribuir la riqueza y se desatiende que hay que generarla.
Este camino es el que se siguió intensamente entre 2003 y 2015, cuando los subsidios a través de los planes sociales pasaron de un millón a ocho millones de beneficiarios. La pandemia ha incrementado todavía más ese número. Desde 2011 la pobreza no se ha reducido a pesar de la intensidad y magnitud de los subsidios. Hasta 2017 osciló entre el 25% y el 30% de la población, Lamentablemente, la última medición da cuenta de un 42%, unos 19 millones de personas. Dejando de lado, por ser realmente necesarios, los subsidios que atienden discapacidades o estragos accidentales, la profusión de planes sociales destruye la cultura del trabajo, erosiona la autoestima, mina la dignidad y conduce a eludir los trabajos formales. Los planes sociales deben gradualmente transformarse en trabajo real y para ello es imprescindible crear empleo genuino, promoviendo las inversiones mediante las reformas estructurales que actúen sobre las causas identificadas en este editorial.
Escrito por